11/05/2011
La tribu amazónica que no tiene palabras para el tiempo
BBC Mundo
En la Amazonia brasileña existe una tribu, los amondawa, que carece de las estructuras lingüisticas que relacionan el tiempo y el espacio, como, por ejemplo, nuestra idea de «trabajar durante toda la noche», señala estudio.
El estudio, publicado en la revista Language and Cognition, muestra que mientras los amondawa reconocen los eventos que ocurren en el tiempo, este no existe como un concepto aparte.
Los amondawa fueron contactados por primera vez por el mundo exterior en 1986, y ahora investigadores de la Universidad de Portsmouth, en el Reino Unido, y la Universidad Federal de Rondonia, en Brasil, empezaron a analizar la idea del tiempo en el lenguaje amondawa.
«No estamos diciendo que esta es 'gente sin tiempo' o que estén 'fuera del tiempo'» dijo Chris Sinha, profesor de psicología del lenguaje en la Universidad de Portsmouth.
«La gente de amondawa, como cualquier otra gente, puede hablar de eventos y secuencias de eventos», dijo Sinha a la BBC.
«Lo que no encontramos es una noción de tiempo que sea independiente de los eventos que están ocurriendo; ellos no tienen una noción de tiempo como algo en lo que los eventos ocurren».
El lenguaje de los amondawa no tiene una palabra para «tiempo» o para periodos de tiempo como «mes» o «año».
Nombres diferentes
La gente no se refiere a sus edades, sino más bien asumen nombres diferentes en diferentes etapas de sus vidas o conforme alcanzan diferentes estatus dentro de la comunidad.
Pero, quizá lo que más sorprende es la sugerencia del equipo de que no hay correlación entre los conceptos de paso del tiempo y movimiento a través del espacio.
Ideas como la de que un evento «ha ocurrido» o está «adelantado» a otros son familiares en muchos lenguajes, formando la base de lo que se conoce como «mapeo de hipótesis». Pero para los amondawa, tales construcciones no existen.
«Nada de esto implica que tales mapeos estén más allá de las capacidades cognitivas de la gente», explicó el profesor Sinha. «Es sólo que no ocurre en la vida diaria».
Cuando los amondawa aprenden portugués —algo que ocurre cada vez más— no tienen ningún problema en adquirir y usar estos mapeos del lenguaje.
El equipo piensa que la carencia del concepto de tiempo proviene de la carencia de «tecnología del tiempo» -un sistema de calendario o relojes- y que esto, a su vez, podría estar relacionado al hecho de que, como en muchas tribus, sus sistema numérico es limitado en detalle.
Términos absolutos Estos argumentos no convencen a Pierre Pica, un teórico lingüistico del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, quien se enfoca en un lenguaje amazónico relacionado conocido como mundurucu.
«Vincular número, tiempo, tensión, humor y espacio en una sola relación casual me parece que no va a ningún lado, basado en la diversidad lingüística que conozco», dijo a la BBC. Pica aseguró que el estudio «muestra datos muy interesantes», pero argumenta que el que no aparezcan correlaciones de espacio/tiempo no refuta la «hipótesis de mapeo».
Pequeñas sociedades como los amondawa tienden a usar términos absolutos para relaciones espaciales normales, por ejemplo, al referirse a la localización de un río particular que todos en la cultura conocerían muy bien, más que usar palabras genéricas para río o rivera del río.
En otras palabras, mientras los amondawa podrían percibirse moviéndose en el tiempo y percibir organizaciones espaciales de los eventos en el tiempo, el lenguaje podría no necesariamente reflejarlo de una manera obvia. El profesor Sinha afirma que se necesitan más estudios.
«Nos gustaría regresar y simplemente verificarlo otra vez antes de que el lenguaje desaparezca, antes de que la mayoría de la población conozca los sistemas de calendario».
BBC Mundo
En la Amazonia brasileña existe una tribu, los amondawa, que carece de las estructuras lingüisticas que relacionan el tiempo y el espacio, como, por ejemplo, nuestra idea de «trabajar durante toda la noche», señala estudio.
El estudio, publicado en la revista Language and Cognition, muestra que mientras los amondawa reconocen los eventos que ocurren en el tiempo, este no existe como un concepto aparte.
Los amondawa fueron contactados por primera vez por el mundo exterior en 1986, y ahora investigadores de la Universidad de Portsmouth, en el Reino Unido, y la Universidad Federal de Rondonia, en Brasil, empezaron a analizar la idea del tiempo en el lenguaje amondawa.
«No estamos diciendo que esta es 'gente sin tiempo' o que estén 'fuera del tiempo'» dijo Chris Sinha, profesor de psicología del lenguaje en la Universidad de Portsmouth.
«La gente de amondawa, como cualquier otra gente, puede hablar de eventos y secuencias de eventos», dijo Sinha a la BBC.
«Lo que no encontramos es una noción de tiempo que sea independiente de los eventos que están ocurriendo; ellos no tienen una noción de tiempo como algo en lo que los eventos ocurren».
El lenguaje de los amondawa no tiene una palabra para «tiempo» o para periodos de tiempo como «mes» o «año».
Nombres diferentes
La gente no se refiere a sus edades, sino más bien asumen nombres diferentes en diferentes etapas de sus vidas o conforme alcanzan diferentes estatus dentro de la comunidad.
Pero, quizá lo que más sorprende es la sugerencia del equipo de que no hay correlación entre los conceptos de paso del tiempo y movimiento a través del espacio.
Ideas como la de que un evento «ha ocurrido» o está «adelantado» a otros son familiares en muchos lenguajes, formando la base de lo que se conoce como «mapeo de hipótesis». Pero para los amondawa, tales construcciones no existen.
«Nada de esto implica que tales mapeos estén más allá de las capacidades cognitivas de la gente», explicó el profesor Sinha. «Es sólo que no ocurre en la vida diaria».
Cuando los amondawa aprenden portugués —algo que ocurre cada vez más— no tienen ningún problema en adquirir y usar estos mapeos del lenguaje.
El equipo piensa que la carencia del concepto de tiempo proviene de la carencia de «tecnología del tiempo» -un sistema de calendario o relojes- y que esto, a su vez, podría estar relacionado al hecho de que, como en muchas tribus, sus sistema numérico es limitado en detalle.
Términos absolutos Estos argumentos no convencen a Pierre Pica, un teórico lingüistico del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, quien se enfoca en un lenguaje amazónico relacionado conocido como mundurucu.
«Vincular número, tiempo, tensión, humor y espacio en una sola relación casual me parece que no va a ningún lado, basado en la diversidad lingüística que conozco», dijo a la BBC. Pica aseguró que el estudio «muestra datos muy interesantes», pero argumenta que el que no aparezcan correlaciones de espacio/tiempo no refuta la «hipótesis de mapeo».
Pequeñas sociedades como los amondawa tienden a usar términos absolutos para relaciones espaciales normales, por ejemplo, al referirse a la localización de un río particular que todos en la cultura conocerían muy bien, más que usar palabras genéricas para río o rivera del río.
En otras palabras, mientras los amondawa podrían percibirse moviéndose en el tiempo y percibir organizaciones espaciales de los eventos en el tiempo, el lenguaje podría no necesariamente reflejarlo de una manera obvia. El profesor Sinha afirma que se necesitan más estudios.
«Nos gustaría regresar y simplemente verificarlo otra vez antes de que el lenguaje desaparezca, antes de que la mayoría de la población conozca los sistemas de calendario».
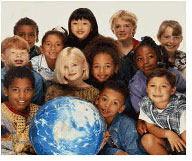 Otros experimentos posteriores ha corroborado ese resultado. En uno de ellos, dirigido por Lera Boroditsky y descrito en Sex, Syntax and Semantics (véase también How language shapes our thought) los investigadores mostraron a un grupo de hispanohablantes y germanófonos 24 objetos con género gramatical distinto en sus respectivos idiomas y, en sucesivas pruebas, les fueron dando nombres propios (así, por ejemplo, a una manzana la llamaron «Patricia» en una prueba y «Patrick» en otra). Observaron que a los sujetos les resultaba más fácil recordar aquellos nombres propios que concordaban en género con el del objeto en su idioma nativo (así, los hispanohablantes recordaban mejor el nombre de la manzana cuando era «Patricia» que «Patrick»; y a los alemanes les pasaba al revés). Como la prueba la realizaron en inglés, dedujeron que los sujetos atribuían un género conceptual a los objetos basándose en su género gramatical.
Otros experimentos posteriores ha corroborado ese resultado. En uno de ellos, dirigido por Lera Boroditsky y descrito en Sex, Syntax and Semantics (véase también How language shapes our thought) los investigadores mostraron a un grupo de hispanohablantes y germanófonos 24 objetos con género gramatical distinto en sus respectivos idiomas y, en sucesivas pruebas, les fueron dando nombres propios (así, por ejemplo, a una manzana la llamaron «Patricia» en una prueba y «Patrick» en otra). Observaron que a los sujetos les resultaba más fácil recordar aquellos nombres propios que concordaban en género con el del objeto en su idioma nativo (así, los hispanohablantes recordaban mejor el nombre de la manzana cuando era «Patricia» que «Patrick»; y a los alemanes les pasaba al revés). Como la prueba la realizaron en inglés, dedujeron que los sujetos atribuían un género conceptual a los objetos basándose en su género gramatical.